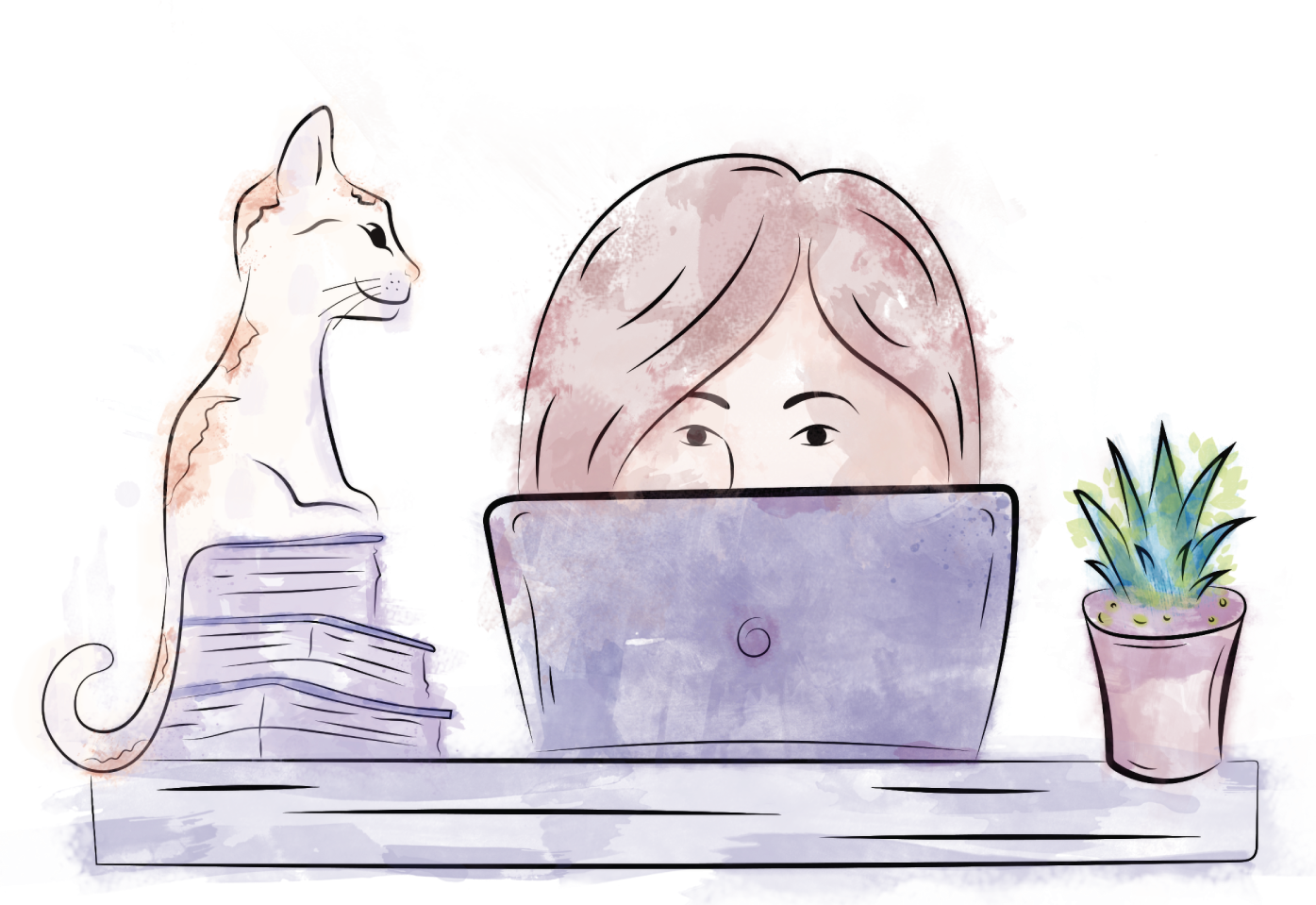No sabría decir si sucedió de la noche a la mañana, o si había juntado mi fascinación por los árboles y sus raíces en las tardes en las que las sierras Comenchingones eran las protagonistas de mi vida. Esas tardes que me trepaba a los árboles sin miedo, excepto por el algarrobo de la tierra de mis ancestros. Con ese árbol tenia una distancia diferente. Muchas veces juzgué su quietud, su imposibilidad de moverse y ser libre, de poder mutar y ser otra cosa quizás, en otro lugar. Entonces me pregunté quién era yo para hablar de echar raíces si nunca lo había hecho. Y después de eso nació un poema que nunca me atreví a compartir pero considero el más hermoso que he hecho. Porque el árbol fue persona y habló, fue humano y sintió y voló a otras tierras. Y en esas tierras sus raíces fueron su propia decisión, su humana necesidad de aferrarse al lugar que había elegido como suyo.
Volví una y más veces a la tierra del algarrobo pero seguí sin treparme. Pensaba en las historias que mis abuelos y bisabuelos habrían resguardado bajo su sombra y cómo pueden haberse tejido sus raíces alimentadas de esas palabras que yo nunca escuché pronunciar.
Y nació así el personaje de una novela, un árbol mágico, como el que podría nacer en cualquier lugar, que se alimenta de las sombras que refleja y en silencio se consume en sus raíces, que muchas veces lejos de hacerlo más inmenso, lo hace perderse en una profunda oscuridad.