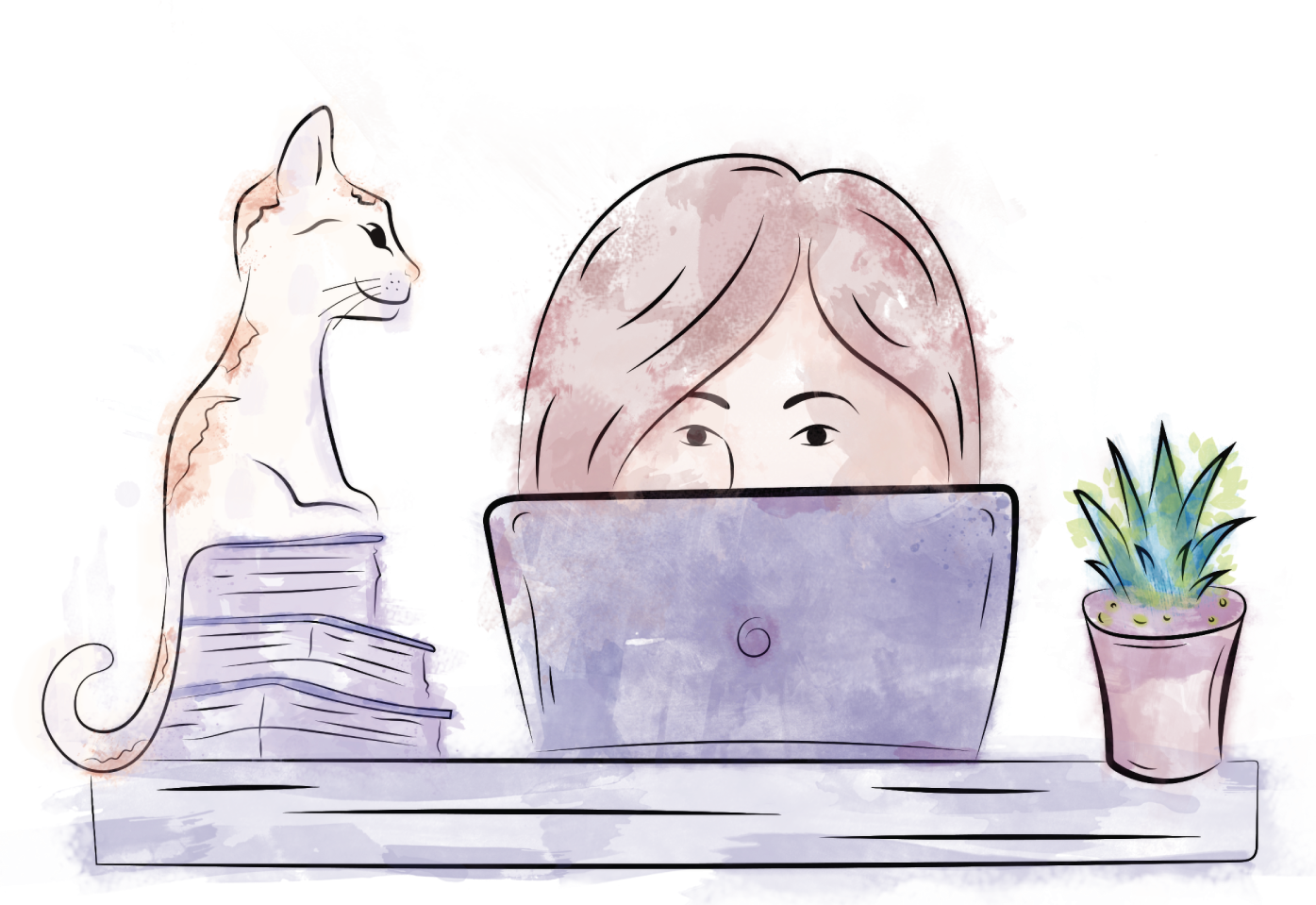Uno no se da cuenta de la fragilidad de la vida o la fuerza de la muerte hasta que empieza a golpear las puertas más cercanas.
Durante gran parte de mi crecimiento había tenido la dicha, fortuna, regalo de tener a mi lado a mis seres más amados y mientras veía como otros debían dejar partir e intentar reconstruirse después de duros duelos, yo descansaba tranquila habiendo experimentado pocas veces el tema. Hasta que naturalmente empezó a irrumpir.
Oculta detrás de una lenta enfermedad y como siendo añorada, esperó paciente el momento de reunirse con mi abuela. Abrupta, desconsiderada, despiadada e injusta se llevó a una amiga. Enroscada y perversa buscó hacerme cómplice tomando mi gato. Y así, disfrazada, tortuosa, inesperada pasaba a ser una maldita conocida.
Cada vez que pasó trajo una lección. Como una hoja de instrucciones que debía tener en cuenta para que cuando llegara no la odiara. Para que por sorpresa o no, sí llegaba pudiera decirle: «Entiendo que sos parte de todo esto que hice, sentí y viví. Te proceso».
Sin embargo no fue tanto en su ejecución que dejaba lecciones sino más bien en sus advertencias. Recuerdo estar a más de mil kilómetros cuando casi se lleva a mi padre. Ya no recuerdo el desconcierto, enojo, indignación que tenía en ese momento pero sí recuerdo y llevo conmigo todo lo que vino después. El tener que enfrentar otros desafíos que nada tenían que ver con la muerte si no con no dejar pasar la vida.
Mientras que en el proceso de duelo me encontraba buscando entender, aceptar y superar la partida; en la advertencia, que además la tuve que ver con un amigo, me hacia razonar el proceso y segunda oportunidad de la vida. En su advertencia cobraba fuerza la vida. Cobraba fuerza el mirar hacia afuera y que todo lo que mi entorno ofrecía gritara de alguna manera ser visto, apreciado, valorado. La muerte dejaba de ser temida pues la vida le daba batalla.